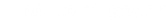Por Esteban Crevari
Produce impresión, no sólo de calma y serenidad patriarcales, sino de grandeza, de augustez. Crea en su entorno un respeto tan enorme que nadie se atreve a discutirle, ni a dudar de sus palabras, ni a pedirle que la explique, ni a exponer una opinión contraria a la suya. Cuando ordena sin claridad –caso frecuente- hay que interpretarlo; y así, malas acciones que le atribuyen son obra de sus intérpretes.
La autoridad de Yrigoyen no proviene del cargo que ocupa. Igual en el gobierno que en la oposición, esa autoridad enorme le viene de su absoluto control de sí mismo, que le permite dominar siempre la situación; de la unidad, la continuidad y la fuerza de sus convicciones; de la austeridad moral y de su serenidad perfecta; y del prestigio de su vida.
Controla su voz y sus palabras como controla todos sus actos. Sabe encantar como nadie. Personas que se le acercaron prevenidas, salieron para siempre conquistadas. Seduce a todos, y le basta proponérselo. El arte de fascinar parece ingénito en él. Entre amigos es un conversador admirable, a pesar de que el diálogo es excepcional en él. Sin embargo, sabe escuchar. Parece que escucha con todo su cuerpo. Pero jamás el menor gesto revelará la impresión que le causan las palabras de su interlocutor. Es cordialísimo con todos. Les pone diminutivos a sus fieles, y así los llama siempre. Pero, de pronto, el tono natural que usa con ellos se esfuma. ¿Qué pasa?. Es que acaba de entrar alguien ante quien desea aparecer sólo como el jefe del partido o como el presidente de la República. Entonces habla en un tono levantado, que no llega a lo declamatorio. Pero no emplea frases extravagantes, ni términos difíciles, como suele escribirlos: acaso porque es casi imposible improvisar cosas como aquella de las “simbolizaciones orgánicas”.
Habla muy bien. No lo ha hecho en público tal vez por temor de que le falte la voz o por timidez ente la multitud. Intercala en su conversación palabras desusadas o raras. No dice “traidor”, sino “felón”. No dice “taimado” o “astuto” sino “rodaballo”. A los periodistas los llama”los corresponsales”; y “caporales” a los jefes. No se toma “la libertad” de decir tal cosa, sino “la franquicia”. Para un argentino son idénticas las palabras “pillete”, “canalla”, “miserable” y “trompeta”. Pero para Yrigoyen no es lo mismo un “palangana” –término usadísimo en el siglo XIX, equivalente a “botarate”- que un “rodaballo”, o un “liviano” o un “cachafaz”. También es bastante criollo. Emplea el verbo “laderear”: “galoparle a alguien al costado”, adular. Y no es raro que incurra en expresiones cursis: “Si no doy al país todas las venturas, no es porque mi mente no irradie ideas, sino porque se oponen las pasiones y los intereses”.
Es sentencioso. A alguien que le insinúa la realización de cosas extraordinarias, le contesta: “No podemos hablar de caminos reales cuando ni huellas tenemos”. A un leal amigo, que le pregunta porqué se sirve, a veces, de correligionarios un tanto desprestigiados, le responde, pensando en las diversas materias de que se hacen los ranchos: “Amigo, cuando se quiere construir hay que utilizar hasta la bosta”. Jamás, ni entre sus íntimos, ha soltado un terno, ni la más inocente de las palabras sucias. No procede por cálculo ni por temor a desprestigiarse: sabe que Sarmiento, glorioso como pocos, fue el hombre peor hablado que hubo en este país; sino por dignidad, por pureza de espíritu y por delicadezas. Ni voces chabacanas emplea. Nadie le ha oído nunca uno de esos términos lunfardos que todos decimos alguna vez. Cuando utiliza una expresión harto familiar se le atribuye a otro. Refiriéndose a una persona poco avisada y que cree serlo mucho, comenta: “A ése las chicas se le van y las grandes se le escapan, como decía mi hermano Roque”. La palabra “tipo” le parece demasiado vulgar, y así la pone en boca de don Martín Yrigoyen: “En mi vida he visto al tipo, como dijo en cierta ocasión mi padre”.
No habla mal de nadie. Si juzga a alguien severamente, lo hace ante una o dos personas, en tono confidencial, y porque se trata de quien merece el peor calificativo. Realiza campañas políticas, organiza revoluciones y combate contra un sistema de gobierno que cree nefasto, sin pronunciar una palabra injuriosa o despreciativa para las personas de sus enemigos. Y en aquellos casos en que debe juzgar a alguien desfavorablemente, nunca emplea términos fuertes, limitándose a asegurar que el aludido es un “cachafaz” o un “surrapiento”.
A un caudillete de barrio que le pide explicaciones con cierta altanería, él, con un gesto de desdén, lo toca apenas en el pecho, a la altura del hombro, al tiempo que se aparta, mientras el sujeto queda silencioso y anonadado. Si tiene alguna queja, la expresa con gravedad, sin enojo, y dejando ver, por el tono de la voz, el perdón que hay en el fondo de sus palabras. Si encarga un trabajo a alguno de sus colaboradores y, al recibirlo y hojearlo, no le impresiona bien, dice que lo leerá con calma; y no vuelve a hablar más del asunto. No despide a sus visitantes, así se trate de un amigo o de un ferviente partidario. Cuando quiere terminar una vista –porque tiene que hacer, o está cansado, o no entiende el tema de que le hablan- suspende su paseo y sin que el interlocutor lo advierta, toca un timbre al que llaman “la chicharra”, que está escondido al borde de una mesa, y aparece el secretario con el anuncio de la llegada de cualquier personaje o con otro pretexto que obligue a terminar la entrevista.