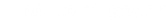Por Esteban Crevari
Su casa es de una austera pobreza. Muchos años hace que vive en la modestísima morada de la calle Brasil, la que será “la cueva” para sus enemigos y poco menos que un santuario para sus fieles. Es un edificio de un piso alto, sin estilo. Yrigoyen ocupa este piso con su hija y su secretaria. Las piezas corren junto a una galería, cerrada por vitrales. En el escritorio de Yrigoyen, que hizo pensar a alguien en una comisaría de campaña, hay pocos muebles bastante pobres: una mesa, varias sillas y un armario que contiene un centenar de libros.
Ni calefacción –salvo en los últimos tiempos- ni sillones cómodos. Los cuartos están iluminados por una bombilla de luz eléctrica que cuelga del techo, bajo un tulipán de vidrio esmerilado.
Como señala José María Ramos Mejía, su morada es más el lugar de penitencia de un fraile laico, que la mansión de un poderoso.
Lo eligen presidente y continúa en la misma casa. Hasta el mismo propietario va a verle personalmente, a ofrecerle una mansión en la calle Callao. Yrigoyen, después de oír amablemente las razones del casero, le contesta: “Me felicito de que haya venido, ya que aprovecharé esta circunstancia para pedirle una rebaja en el alquiler, pues la función pública me impedirá en lo sucesivo ocuparme de mis intereses”.
Se levanta a las seis de la mañana. Lección de esgrima, aún durante la segunda presidencia, cuanto tiene setenta y seis años, y una ducha fría. Escribe un par de horas. Recibe al director, o al redactor en jefe del diario oficial. En las postreras horas de la mañana llegan algunos de sus fieles, de los que componen su entorno, entre los que figura el joven zapatero italiano que vive enfrente y desempeña a su lado múltiples funciones, entre ellas las de emisario, introductor de visitantes, intermediario entre él y los pobres, secretario que no escribe, propagandista electoral y delegado ante la chamucina de los comités.
Yrigoyen almuerza con su hija y su secretaria, jamás con amigos. En la casa no se cocina. En la casa no se cocina. Yrigoyen se hace llevar la comida, en viandas, de un hotel de la avenida de Mayo, en el que ha almorzado durante años, antes de ser presidente. Come con buen apetito. Gusta de los platos fuertes, hasta en la proximidad de los ochente años. Bebe en cada comida –su único lujo- media botella de champaña; porque se lo exige su salud, no por sibaritismo. No duerme siesta. Presidente o no, dedica horas a sus largas conversaciones con amigos, correligionarios y visitantes, a quienes recibe de a uno. No toma nada a la tarde. Tampoco fuma. Se acuesta a las nueve y media de la noche.
Poseía una memoria napoleónica. Hombres y nombres no se le olvidaban jamás. Los favores y los servicios que se le prestaban, tenían infaliblemente recompensa.
Durante más de cincuenta años vive como un monje. Ni una vez ha ido a un teatro, a una fiesta, a un banquete, a un cinematógrafo, a una reunión de amigos. No ha viajado sino para ir al campo o al destierro. Como presidente, asiste, por deber, a algunas representaciones oficiales en el Teatro Colón, en las fiestas patrias; pero se marcha apenas terminado el primer acto. Es uno de los rarísimos hombres en el mundo que no ha visto a Carlos Chaplin. Ha renunciado a todo, salvo al amor de su pueblo y al amor de algunas mujeres. Su ascetismo impresiona. Esos cincuenta años sin diversiones, sin fiestas, sin viajes, sin placeres, dedicados a los que él cree “la salvación” de su pueblo, constituyen un caso único en nuestra tierra y tal vez en el mundo.
Como señala José María Ramos Mejía, en los tiempos de tregua, de larga tregua a veces, se entrega al trabajo activo con una serena ecuanimidad de campesino heroico; va y viene con una actividad febril, levanta una fortuna porque es hábil y afortunado. ¿Para entregarla a los placeres de un sensual sibaritismo?. No para arrojarla al horno del sacro molde soñado de la acción empenachada del motín reparador.
Pero, tal como lo expone Carlos Rodríguez Larreta, en los sucesos revolucionarios –como los de 1905- Yrigoyen parecía otro. Era infatigable; conspiraba a todas horas; de día y de noche; cambiaba de sitio para celebrar sus misteriosas entrevistas; elegía uno u otro de los escritorios de sus amigos; en cierta época prefirió la casa de remates de Bullrich, porque tenía dos salidas; recurría a toda especie de ardides para burlar a la policía que lo siguió por años, a sol y a sombra; sólo él tenía todos los hilos de la trama y rara vez delegó en uno que otro algún fragmento de la tarea; con haberle detenido únicamente a él habría bastado para que un día toda la obra se viniese abajo; Ricchieri, el ministro de Guerra de Roca, cambiaba a menudo de regimiento a los oficiales sospechosos, mandándolos a los regimientos más distantes, y él empezaba otra vez como una araña a la que le han roto un pedazo de su tela, y, pacientemente, la urdía de nuevo; era una consagración absoluta, una verdadera locura, puesto que con un poco de “buen sentido” habría desistido veinte veces de la empresa.