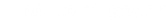Por Félix Luna – Historiador y director de la revista Todo es Historia
¿Qué misterioso hechizo cautivó el alma de tantos argentinos durante tantos años a la figura de Hipólito Yrigoyen? Jamás pronunció discursos, escribía farragosamente, no se mostraba en público, detestaba ser fotografiado. En las escasas campañas electorales en que estuvo presente, se encerraba en un hotel y sólo salía de allí para regresar. No pisó nunca la mayor parte del territorio argentino. Administraba su silencio: eso sí, magistralmente. Siempre rechazó el apoyo de partidos ajenos, no buscó el arrimo de fuerzas económicas, grupos sociales o grandes diarios. Un asesor de relaciones públicas, de esos que hoy pululan al lado de dirigentes y candidatos, se volvería loco si hubiera tenido que asistir a este hombre desapegado de cualquier truco publicitario.
Cualquier analista que lo hubiera observado a fines del siglo XIX, cuando tenía casi cincuenta años, no hubiera apostado un centavo por el futuro de este solterón de amables modales, parco en su conversación, dueño de un lenguaje entre criollo y castizo, aparentemente destinado a ocupar sólo posiciones secundarias, a la sombra de su tío Leandro. ¿Cuál habrá sido, entonces, la rara química que se dio entre Yrigoyen y vastos sectores del pueblo, ese soporte multitudinario de amor, admiración y fe que le permitió ser jefe de un gran partido político, dos veces presidente de la Nación e inspirador, aun después de muerto, de sólidas corrientes ideológicas? En la actualidad, cuando la política está tan desconceptuada y los que la practican merecen el repudio, justificado o no, de muchos sectores de la ciudadanía, merece alguna conjetura la vigencia de este político nacido hace ciento cincuenta años en el suburbio porteño de Balvanera.
Después de la desaparición de Leandro Alem, en 1896, Yrigoyen se volcó totalmente a la reconstrucción de su partido. Sus antecedentes en este terreno eran poco recordables: actuación secundaria en el alsinismo, diputado a la Legislatura bonaerense (1878-80), diputado nacional (1880-82), efímero jefe de policía durante la Revolución del Parque.
De humilde origen, se había recibido de abogado, aunque nunca ejerció su profesión y su fortuna la hizo en el campo, como invernador. Desde 1890 hace política activamente y su baluarte es el Comité de la Provincia de Buenos Aires, cuya organización y fuerza asombrarán cuando, de un día para otro, a mediados de 1893, conquista revolucionariamente las principales ciudades bonaerenses. Desde entonces crece su prestigio, y a partir de 1898 es considerado el líder indiscutido de la Unión Cívica Radical.
Un partido antipolítico
Pero su tarea de entonces presenta matices curiosos. Por empezar, no considera al radicalismo un partido político sino un movimiento, una especie de suma de lo mejor del país destinada a lograr su regeneración. En consecuencia, su estrategia sería atípica y habría de basarse en tres actitudes: la revolución, la intransigencia y la abstención. Lo primero significaba romper las reglas de juego vigentes; lo segundo implicaba el rechazo de la interminable calesita de alianzas y coaliciones de repartija que caracterizaba al roquismo; la abstención, en fin, desdeñaba llegar al poder por la vía electoral. En síntesis, bajo la jefatura de Yrigoyen, el radicalismo era la antipolítica.
Y, sin embargo, el éxito de esta rara cruzada cívica fue rotundo. Así se comprobó con la revolución de 1905, «trueno en un día claro» que conmovió, entre otros, a Carlos Pellegrini por el reclamo de limpieza que contenía y el sacrificio personal de sus dirigentes. Y después se confirmó a partir de 1912 con las victorias electorales al amparo de la ley Sáenz Peña.
¿Cuál era, pues, la clave de estos éxitos? A mi juicio, el sentido ético que revestía la acción de Yrigoyen y los suyos. La opulenta Argentina de principios del siglo XX exigía blanquear el único agujero negro que oscurecía su triunfante realidad, ese vergonzoso chalaneo político que era habitual en aquella época. La postura de Yrigoyen, su rechazo a ocupar posiciones públicas y su permanente exigencia de que se hiciera efectiva la soberanía popular, marcaba un valor moral que la gente común aplaudía silenciosamente. Pero la mutación de esta actitud a las que requerían las luchas de los comicios se hizo inevitable al sancionarse la nueva ley electoral.
Hay una anécdota que revela el íntimo drama de Yrigoyen al verse obligado a pasar a la lucha electoral. Despedía a sus correligionarios santafecinos, que regresaban a su provincia eufóricos por haber obtenido la autorización del Comité Nacional para participar en las futuras elecciones, las primeras bajo la nueva ley.
-Hasta ahora -les dijo Yrigoyen según un testigo presencial- el radicalismo ha sido un reducido grupo de amigos que compartían sueños comunes, ideales levantados. Ahora, en cambio, iremos a una lucha donde necesitamos todos los apoyos posibles. Tendremos que marchar al lado de hombres decentes pero también de despreciables pilletes. En esta instancia, sólo les pido una cosa…
Y después de un momento, pensativo y como en íntima confidencia, murmuró:
-¡Transen lo menos posible con la realidad!
No creo que Yrigoyen haya sido insincero cuando declinó su candidatura presidencial, en 1916. Para este antiguo profesor de filosofía, imbuido del idealismo krausista, un gobierno era sólo «una realidad tangible», mientras que un apostolado -como consideraba que era el suyo- significaba «un ciclo de proyecciones infinitas». Y él no quería transar con la realidad. Pero tuvo que acatarla: la Convención Nacional de la UCR rechazó su renuncia por aclamación y finalmente el caudillo aceptó.
«Que se pierdan mil gobiernos…»
Y entonces tuvo lugar un ejemplo más del valor ético de su empeño. Sucedía que el radicalismo había triunfado ampliamente en las elecciones presidenciales de abril de 1916, pero para homologar su victoria en el Colegio Electoral necesitaba trece votos. Por lógica, ellos deberían provenir de los electores por Santa Fe, que eran radicales pero, por una disidencia interna, estaban enfrentados con la autoridad partidaria. Los conservadores se lanzaron entonces en un frenético despliegue de recursos para seducir a estos santafecinos descontentos. Yrigoyen, en cambio, se negó a cualquier negociación.
-Que se pierdan mil gobiernos antes que vulnerar nuestros principios…
Dijo, y se encerró en uno de sus campos, dando estrictas órdenes de no dejar pasar a nadie. Y los electores disidentes, sin transas ni promesas, votaron por el viejo jefe y lo consagraron presidente. La lección inauguraba dignamente la nueva etapa. «Era un estado de nobleza colectiva, de salud nacional», diría Eduardo Mallea años más tarde, refiriéndose a la actitud espiritual de los argentinos en aquel año inaugural.
Yrigoyen no llegó al poder para cambiar esa realidad, sino para «repararla». Era un hombre del 80 y como tal no podía ver mal la forma en que se había estructurado el país, aunque su prédica abundara en denuestos contra «el Régimen falaz y descreído». No tocó, por caso, el sistema de propiedad de la tierra, del que dependía esa oligarquía que tanto lo atacó, sino que se limitó a corregir algunas concesiones y ventas irregulares, y a poner cuidado para que estos abusos no se repitieran. No modificó el papel neutral del Estado en el mercado, pero con las leyes de alquileres y de expropiación del azúcar marcó una tendencia hacia una moderada intervención estatal en la vida económica, así como una nueva actitud gubernativa en favor de algunas justas reivindicaciones obreras. No cambió la relación con los capitales extranjeros, pero les impuso ciertos controles, como la definición de la «cuenta capital» de los ferrocarriles británicos para establecer si sus tarifas eran justas y razonables. Obró así sabiamente: si el país andaba bien sobre las bases que existían, ¿para qué desmantelarlas?
Se equivocó mucho en cosas chicas, sobre todo cuando tuvo que crear en el Congreso y en las provincias una mayoría de la que carecía al llegar al gobierno. Pero en las cosas importantes, en los temas de fondo que hacían al destino del país, en eso siempre acertó: neutralidad en la guerra europea, solidaridad latinoamericana, exigencia de una Liga de las Naciones abierta y universal, reforma universitaria, impulso a la educación primaria, nacionalización del petróleo, defensa de la tierra y el subsuelo contra la voracidad de propios y extraños, creación de YPF y del ferrocarril a Huaytiquina, legislación social, convenios comerciales de nación a nación, con Gran Bretaña primero y luego, en su segundo mandato, con la URSS.
Su gobierno fue austero, independiente de intereses sectoriales. Administró los bienes del país con el buen criterio de un conocedor de las cosas de su tierra y también de la naturaleza humana. Es cierto que fue clientelístico, pero no hipertrofió el aparato del Estado y sus presupuestos fueron ejemplares. Durante su primera gestión estalló en Buenos Aires la Semana Trágica y se reprimió severamente en Santa Cruz a los obreros rurales en huelga. Pero no tuvo responsabilidad directa en estos excesos, que, en todo caso, no marcaron una tendencia porque fueron excepcionales.
El legado
Había llegado al poder sin un programa, como no podía ser de otro modo en una fuerza esencialmente movimientista como la que él lideraba. Pero frente a las disyuntivas que se le iban presentando eligió siempre la opción más patriótica y conveniente, más progresista, de mayor proyección. Por eso, el saldo de sus gobiernos fue una ideología consistente, popular, defensora de lo propio y, sobre todo, profundamente democrática e igualitaria.
-Era un criollo de esos cuya palabra valía tanto como su firma -me dijo una vez Perón, refiriéndose al hombre al que había contribuido a derrocar en 1930.
Por eso el pueblo se sintió amparado mientras duró su jefatura.
Su segunda candidatura, en 1928, acaso fue un error. Pero su derrocamiento fue una verdadera catástrofe institucional. La división del radicalismo y la inexistencia de un partido de centroderecha legalista fueron algunos motivos de fondo de lo que ocurrió en 1930, el comienzo de la era del fraude electoral, de los gobiernos civiles vulnerables por ilegítimos y de gobiernos militares sin apego por la democracia.
Pero la memoria de Yrigoyen sobrevivió a su desaparición, en 1933. Nutrió la lucha juvenil de Forja y de las corrientes que en la década del 30 rescataron su legado para oponerse a la conducción alvearista, que a juicio de ellas era claudicante y conformista. Y todavía enriqueció al Movimiento de Intransigencia y Renovación, que desde 1945, y durante el régimen de Perón, presentó al país un programa novedoso y transformador, estimulante (aunque nunca cumplido), y volvió a dar al radicalismo la antigua mística de su lucha por las libertades públicas.
Desde luego, la rara personalidad de Yrigoyen es irrepetible. Sus métodos proselitistas, ese infatigable diálogo que le permitió forjar una fuerza, en su tiempo elemento formidable de unidad nacional, ahora son impracticables. Sus actos de gobierno pueden discutirse porque el mundo en que vivió y el país que aclamó su capitanía son ahora muy diferentes. Pero su concepción de la política como una propuesta ética, una actividad de servicio asentada en valores superiores, ésa no ha de esfumarse: permanece siempre en el espíritu de los argentinos mejores.
En nuestra amarga realidad contemporánea, cuando los hombres y mujeres de nuestro país amado sólo parecen moverse si les tocan los bolsillos, es bueno recordar a este caudillo manso, promotor de la transición de las formas republicanas a una democracia auténtica, protagonista mayor de medio siglo de historia.